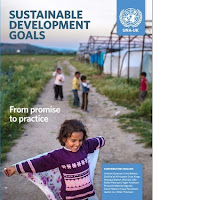En la entrada
anterior me referí a los 5 capitales
que requiere el Desarrollo Sostenible de
una sociedad. Entre ellos ocupa un
lugar importante el Capital social,
con sus componentes de clima de confianza, capacidad de asociatividad,
conciencia cívica y valores éticos.
Cuando Sen y
Kliksberg se preguntan cómo se construye capital social, responden muy
escuetamente: con cultura y educación. (Sen y Kliksberg, 2010 p. 266).
Qué podemos
hacer desde las instituciones educativas para construir capital social en
nuestras comunidades de aprendizaje, que por cierto están compuestas por
cientos y miles de personas en cada escuela. Bien empleada, la fuerza
multiplicadora de cada institución educativa es enorme y su influjo se nota en
la sociedad local.
Analicemos
brevemente cada uno de los componentes del capital social.
1) Crear un clima de confianza en las
relaciones de las personas entre sí y con sus dirigentes
En cualquier
organización el clima de confianza se construye principalmente cuando las
personas tienen un
comportamiento ético
continuado. Es una responsabilidad que recae sobre todo en los directivos,
porque es más esperable que los dirigidos se adapten a las conductas de los que
marcan la cultura de la organización, y no al revés. Los alumnos, los padres,
los auxiliares, empleados y los restantes stakeholders miran a los directores y
docentes, para saber si siempre dicen la verdad o la acomodan a sus necesidades
personales, para comprobar si son justos o favorecen a sus amigos, para estar
seguros de que siempre se adelantan a servir a los demás, a tratar con respeto
y afecto a todos y en especial a los más débiles, a no manipular a las
personas, a no usar en provecho propio de los bienes y las instalaciones
comunes.
Los
directivos se ganan la confianza de los subordinados con su conducta recta, a
medida que transcurre el tiempo. Y esa confianza se pierde ante la primer
muestra de actuación inmoral, una mentira o una injusticia, por ejemplo.
En
definitiva: el equipo directivo y muy especialmente el director debe 1) lograr coherencia entre lo que dice y hace,
2) Sus acciones deben demostrar siempre mayores esfuerzos respecto a lo que
solicita a su comunidad educativa y 3) Debe “ predicar con el ejemplo”
Una cualidad
que hoy se valora sobremanera es la
transparencia y la rendición de cuentas. Aunque no dispongo de la cita,
recuerdo que Peter Drucker, el teórico de la empresa moderna, dijo que
bastantes décadas atrás el éxito en las organizaciones dependía en buena parte
del secreto –de sus fórmulas, de lo
que ganaban los ejecutivos, de su estrategia, etc.-, pero que ahora el éxito
depende de la transparencia. Si algo
no se da a conocer puede resultar sospechoso. En la escuela los miembros de esa
comunidad quieren saber qué planes hay, los motivos por los que se hacen unas
obras y no otras, los criterios de evaluación, las razones por las que se
otorgan licencias, en qué se invirtieron unos recursos de la Cooperadora
escolar, etc. Hay que saber distinguir, por supuesto, lo que cada persona tiene
derecho a saber, de lo que serían pretensiones ilegítimas, como aquellas
cuestiones que están protegidas por la confidencialidad debida.
Puede haber
en la comunidad educativa malos comportamientos –que provocan estallidos- entre
pares, sean docentes, alumnos, empleados o padres. A veces se trata de pequeños
robos, bullying, difamaciones o calumnias en un grupo de chat, etc., que
socavan la confianza. En lugar de disfrutar la convivencia se puede crear un clima de sospecha y
desconfianza, que a menudo desemboca en divisiones y grupos enfrentados. Pienso
que los directivos tienen que actuar con rapidez, para evitar que ese mal clima
se propague, y la prudencia y la experiencia de gobierno indicarán los medios
adecuados. Por ejemplo, antes de tomar una decisión, se podría preguntar a los
alumnos qué sanción merecen los compañeros que se copiaron en un examen. O se
puede crear un comité de ética, involucrando a los miembros de la escuela, para
resolver conflictos. Siempre será recomendable apelar a la responsabilidad y
solidaridad, para que cada uno sienta que puede contribuir al buen ambiente. Y
recoger las buenas soluciones en un código de convivencia y de buenas
prácticas.
Fortalecer la
confianza significa profundizar acciones de transparencia y de buena convivencia, que se facilitan también a
través de una comunicación institucional
( (formal e informal ) acordada ,
con lenguaje común, de tal forma que la línea de partida, y la
hoja de ruta resulten sencillas y precisas
para llegar a destino.
Lo que me
parece claro es que construir un clima de confianza requiere atención y
proactividad por parte de los directivos, en este país muy especialmente.
No olvidemos
que el clima de confianza es la base para que haya deseos de cooperar en la
organización, en lugar de buscar cada uno su propio beneficio.
Compruebo que
este primer componente del Capital social –el clima de confianza- está muy
relacionado con los valores éticos, que es el cuarto de los que enumeran Sen y
Kliksberg, así que hemos adelantado en su consideración.
Como me he
extendido, seguiré con las otras características del capital social en la
próxima entrada.
·
Amartya Sen y Bernardo Kliksberg, Primero la Gente, Ed. Temas, 8ª
edición, Buenos Aires, 2010.